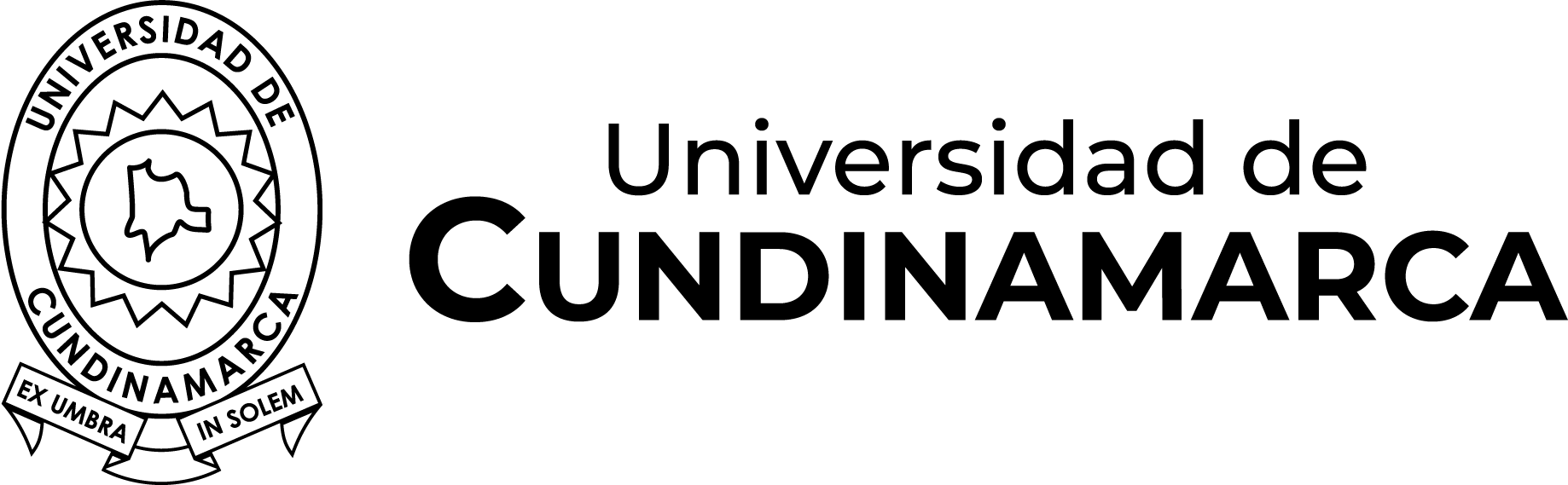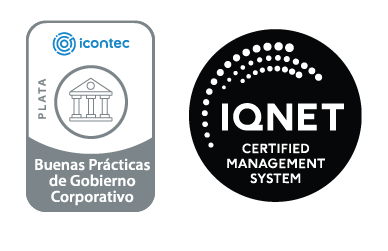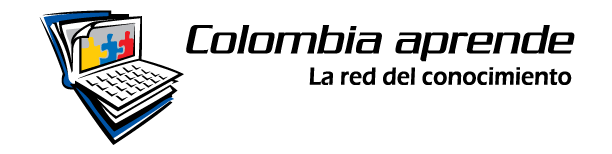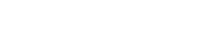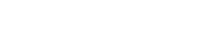Educación inclusiva, con brechas preocupantes
En Colombia el Sistema Integrado de Matrícula (Simat) registra hoy cerca de 208.000 niños con discapacidad, de las cuales la intelectual es la más frecuente. Sin embargo, el conjunto de recursos y apoyos es desigual frente a las necesidades de los diferentes grupos, entre los cuales un caso notorio lo constituye la población sordociega, que aún sigue invisible en el conjunto de respuestas efectivas a sus necesidades educativas y sociales.
Históricamente Colombia ha estado influenciada por la concepción de educación inclusiva de los organismos unilaterales y adopta recomendaciones y directrices de la Unesco y de la OCDE.
Así lo hizo saber la profesora Marisol Moreno Angarita, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien a principios de 2020 presentó la investigación “Educación inclusiva: estado de la cuestión y balance analítico”, cuyo propósito es apoyar la formulación de una política pública de educación inclusiva en Bogotá. El trabajo estuvo acompañado por el profesor Carlos Miñana Blasco.
“La educación inclusiva es distinta a la inclusión educativa, pues mientras la segunda aduce a cómo el sistema educativo acoge a un grupo específico de poblaciones, la primera se refiere más a la diversidad, las capacidades de todos y el trabajo colaborativo de la sociedad, más allá del sector educativo”, explica la investigadora.
La educación inclusiva ha tenido cambios significativos, desde enfocarse en las dificultades de los estudiantes –basado en un modelo de déficit– hasta adoptar el modelo social que reclama la necesidad de eliminar las barreras que impiden que los estudiantes aprendan.
Dichas barreras están en la sociedad, en los estereotipos y en los estigmas alrededor del tema, por lo cual es urgente transformar el sistema educativo, dado que la educación es el camino al desarrollo, el cual no se puede lograr sin la participación de todos. Por eso es vital no dejar atrás a ninguno, ya sea por diferencias de género, lengua, credo, condición o situación.
La maduración del concepto de educación inclusiva, que se entiende como el reconocimiento de la diversidad con una perspectiva de equidad, empezó a dejar a un lado la dicotomía de inclusión/exclusión, por lo simplista, para comprender que el sistema educativo no es el único agente que garantiza la inclusión, sino todos los engranajes de la sociedad.
Por eso se promueve el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, recomendado también por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque reconoce la variabilidad de las formas de enseñanza y de aprendizaje, que promueve la educación para todos, con todos y con cada uno, según informe de la ONU (2006).
Aunque el desarrollo de la normatividad no es suficiente para el avance de la educación inclusiva en Colombia, sí ayuda de manera significativa. Un ejemplo es el Decreto 1421 de 2017, “por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad”.
Esta norma retoma las lecciones aprendidas de las últimas décadas tratando de ser inclusivos y precisa algunas exigencias para las Secretarías de Educación, la organización escolar, la formación docente, el trabajo pedagógico en el aula y el trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa de la mano de la familia y el estudiante.
“Seguramente estamos lejos de experiencias como la de Canadá o Inglaterra, pero sin lugar a dudas somos un referente para la región latinoamericana, que mira con atención los avances del sistema educativo colombiano”, concluye la investigadora.
(Por: fin/SRB/MLA/LOF)N.° 620