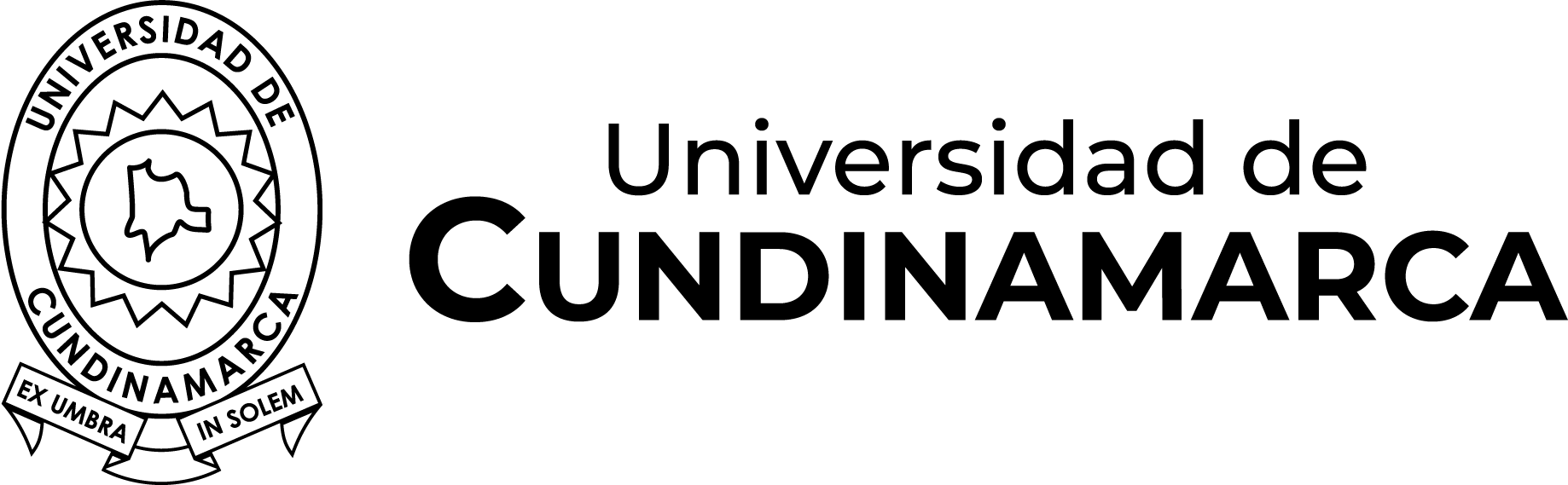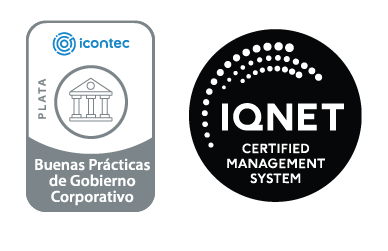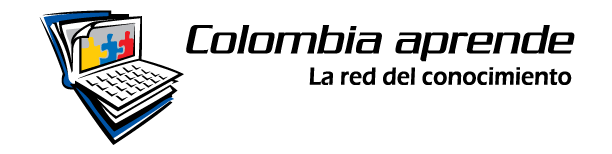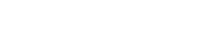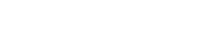UCundinamarca Radio

Resultados de aprendizaje: entre la normatividad y las teorías curriculares.
Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana
Por: Elvia González
La nueva normatividad de educación de calidad para las universidades colombianas, a través de los decretos 1330 de 2019 y el acuerdo 02 de 2020, está obligando a las instituciones de educación superior a diseñar sus currículos solo a partir de resultados de aprendizaje, pues se enuncia para el registro calificado que “los créditos son la unidad de medida del trabajo académico del estudiante que indica el esfuerzo a realizar para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos” (1) y en el modelo de acreditación se explicita en el factor 5 titulado, en igualdad, aspectos académico y resultados de aprendizaje, que “el proceso de formación (está) centrado en los resultados de aprendizaje”(2), es decir, las características de la 18 a la 26 donde se estipula lo curricular, lo didáctico (como si fuera pedagógico), la interdisciplinariedad, la evaluación y la vinculación con la sociedad, están orientadas al desarrollo de competencias para habilitar en el desempeño laboral.
Sobre lo anterior, surgen preguntas como ¿Los títulos universitarios son certificados laborales? ¿Cuál es la trascendencia de la autonomía universitaria? ¿Por qué las políticas públicas en Colombia imponen un modelo curricular? ¿Por qué las políticas públicas en Colombia no están a la par de las teorías curriculares?
Pues bien, el currículo es un discurso al interior del campo del saber de la educación que estudia la circulación de la cultura en las instituciones educativas. El currículo es un mediador entre el proyecto cultural de una sociedad y el proyecto educativo de una institución docente. Es el puente entre dos propósitos de formación, el social, más general, y el de la escuela, más particular, entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela. El ser de la institución educativa es construir los currículos a partir de la experiencia del hombre y de la mujer en el mundo de la vida, de manera tal, que la educación que ofrece adquiere sentido con una orientación social. Ello implica una planificación concreta de las acciones de la institución, es decir, el currículo muestra caminos. El currículo, es una fuente inagotable de interpretación de la sociedad.
Las teorías curriculares, en el trascurso de la historia, se han elaborado sobre interpretaciones de la sociedad y la cultura, a saber: si se comprende el currículo como un conjunto de asignaturas derivadas de las disciplinas clásicas de occidente, que configuran un pensum, donde el alumno debe aprenderlas en una secuencia histórica, de lo simple a lo complejo, y repitiendo de memoria lo que aprende, nos encontramos bajo las tendencias que se han denominado, código curricular moral y racionalismo académico; el estudiante incorpora un saber y por lo tanto es un hombre culto. Si se comprende el currículo como un conjunto de asignaturas, derivadas de las necesidades de producción del estado para la capacitación ordenada de la fuerza de trabajo, que configuran un plan de estudios, donde el alumno debe aprenderlas superando destrezas, modificando conductas y alcanzando objetivos bajo la directriz de los resultados de aprendizaje para alcanzar un perfil ocupacional y así poder desempeñarse en un puesto de trabajo, nos encontramos bajo las tendencias que se han denominado: currículo como tecnología, código curricular racional, currículo técnico (Tyler) y el currículo por objetivos (Bobbitt y Bloom); el estudiante incorpora competencias para trabajar en el mercado laboral.
Si se comprende el currículo como un conjunto de experiencias y de prácticas, que rompen con la concepción de asignaturas y se configuran como un proyecto de formación, donde el estudiante necesita desarrollar sus estructuras cognitivas, en tanto procesos, nos encontramos bajo las tendencias que se han denominado el currículo práctico (Schwab), el currículo por procesos (Stenhause) y el currículo para el desarrollo de las habilidades del pensamiento (Eisner y Vallance); el estudiante incorpora los saberes a su mente y estos lo van modificando con el propósito de desempeñarse como un profesional en la sociedad. Si además de experiencias y prácticas, el estudiante toma conciencia de su ser social y se propone transformar la cultura, nos encontramos ante un currículo crítico (Kemnis), un currículo de reconstrucción social (Eisner y Vallance), un currículo para la investigación en el aula (Stenhouse), un currículo problematizador (Magendzo); el estudiante construye su propia forma de estar en el mundo, aprende para toda la vida y avanza bajo postulados de su propia autoevaluación (3).
Es claro que desde estas concepciones teóricas del currículo, la nueva normativa del gobierno nacional se queda en la segunda concepción expuesta, un currículo como tecnología, un currículo técnico o un currículo por objetivos, es decir, un modelo educativo conductista, que floreció en la mitad del siglo pasado, cuyo único propósito es la instrucción para el mercado laboral. Algo anacrónico para un mundo donde hoy, en la cuarta revolución industrial, los datos viajan sin cesar por el ciberespacio, accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo a profesores y estudiantes por igual; donde las TIC han posibilitado la inmaterialidad, la interactividad, la actualización, la instantaneidad, la innovación, la automatización, la interconexión, la diversidad, la prevalencia de los procesos sobre los resultados, la subversión del tiempo y del espacio en las relaciones humanas; la desaparición de las masas indiferenciadas, de los mensajes estandarizados, de las fronteras nacionales para la circulación de la información, de los mercados, del trabajo, del capital; la creación y transformación de nuevos sectores en la economía y una nueva inteligencia, que anda entre bits, llamada artificial y con ella la desaparición de muchos puestos de trabajo tradicionales. Son las sociedades de la información, las sociedades del conocimiento, las sociedades del aprendizaje, con sus conceptos de investigación, innovación, incertidumbre, co-creación e inteligencia colectiva (4)… en un mundo así de alterado ¿pretenden que nosotros los profesores consultemos una lista de verbos y escojamos el más apto para redactar resultados de aprendizaje? ¿Si los puestos de trabajo están desapareciendo en el mundo de hoy para qué estandarizar competencias? ¿En un mundo donde emerge la creatividad para qué estandarizar? ¿En un mundo interconectado para qué prescribir los currículos?
Es que anudar la concepción del crédito académico y los diseños curriculares a los resultados de aprendizaje, en perspectiva de internacionalización del currículo, implica estandarizar los tiempos y las competencias que permiten establecer comparaciones entre los currículos de los programas académicos, nacionales e internacionales para posibilitar la armonización curricular como es el caso de la comunidad económica europea y permitir la libre movilidad de estudiantes en ese espacio geográfico y la homologaciones de microcurrículos y títulos, ante tanta estandarización cabe preguntar ¿Si se homologan los tiempos, se homologan los contenidos? ¿Si se homologan los resultados de aprendizaje se homologan los puestos de trabajo? ¿Si los puestos de trabajo están desapareciendo en el mundo de hoy para qué estandarizar competencias? ¿Si el espacio es común los tiempos se equipararán? ¿Diferentes culturas emplean los mismos tiempos en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo las universidades investigadoras pueden estandarizar la creatividad? ¿Cómo estandarizar el pensamiento crítico? Si tanto buscan la estandarización ¿Por qué nuestros programas académicos no duran tres años como en la CEU?
En un mundo como hoy, los currículos necesitan diseñarse por retos, por problemas, por proyectos, bajo los postulados de las ciencias, las artes y la innovación, en pos de los procesos de aprendizaje para toda la vida, para mejorar los procesos de educación de las nuevas generaciones, no solo como profesionales sino como seres autónomos, en la construcción de su propio proyecto de vida; conscientes, momento a momento, que viven para el cuidado de sí mismos, de los otros y de lo otro, del desarrollo de sus propios talentos y de las múltiples racionalidades; en un diálogo intercultural permanente; pero ante todo con la firme convicción de la libertad de enseñanza, la libertad de aprendizaje y la autonomía universitaria. Que nuestra universidad, esta casa de estudio que nos alberga, pueda diseñar los currículos que considere pertinentes para contribuir a la educación de calidad, que no es más que las transformaciones sociales que provocamos con el proceder de cada uno de nosotros, los colombianos que habitamos este país.
Ver artículo en El Observatorio de la Universidad Colombiana