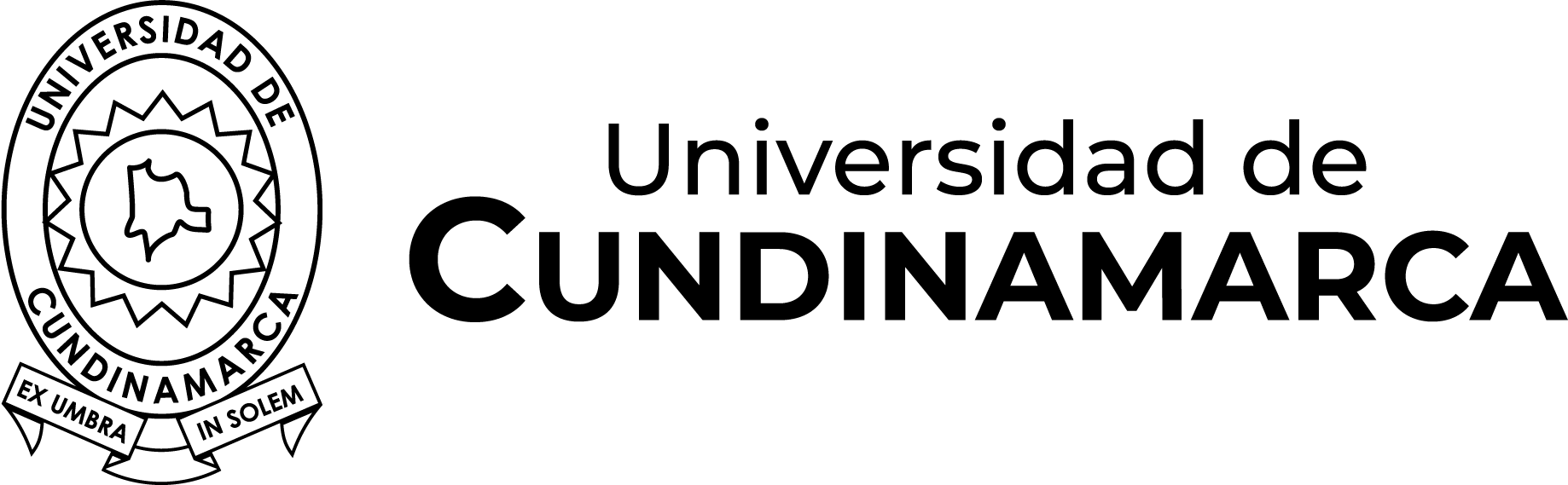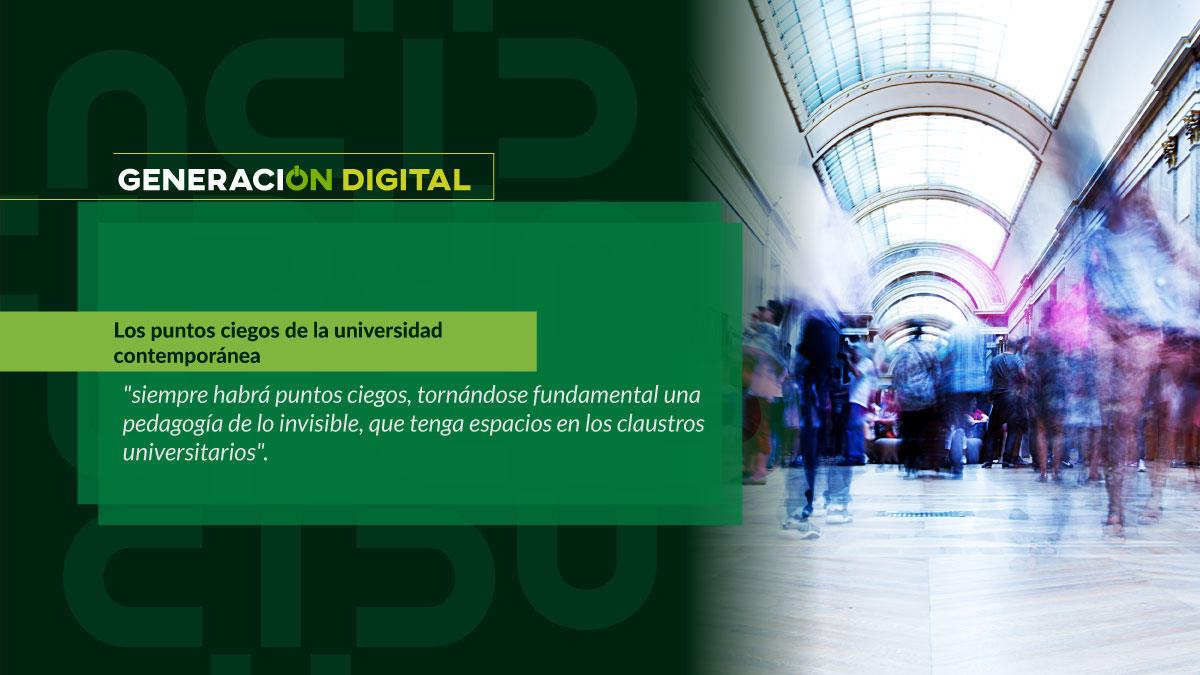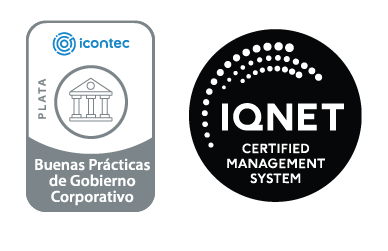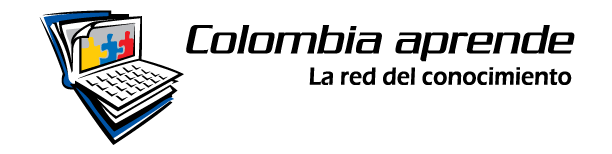Los puntos ciegos de la universidad contemporánea
"siempre habrá puntos ciegos, tornándose fundamental una pedagogía de lo invisible, que tenga espacios en los claustros universitarios".
Como es sabido el campo visual humano no es absoluto. Nuestros ojos, por la posición que ocupa el nervio óptico en la retina, no tienen visión en esa zona, dado que esa estructura no posee fotor receptores. Es una condición biológica de la vida que compartimos con otros animales. Como hecho orgánico, tiene unas implicaciones epistemológicas para lo que hemos llamado una ontología de la imagen (Cárdenas, 2016), conocimiento fundamental para una antropología de la percepción centrada en la distorsión y en el estudio de los delirios, ilusiones ópticas y en la deformación de las imágenes sígnicas y simbólicas que “vemos” y “sentimos” en nuestro cerebro; y que desbordan en el plano mental los reduccionismos exclusivamente neurológicos.
Lo más importante es reconocer que el campo perceptivo de los hombres es limitado, lo que necesariamente implica desde un horizonte gnoseológico la necesaria humildad epistemológica de nuestros juicios, discursos, narrativas y concepciones sobre la realidad.
Los estudios sobre percepción son uno de los campos más apasionantes de la antropología, biología y psicología. Recientemente la biosemiótica como ciencia emergente, ha venido ampliando la noción del campo perceptivo humano, al incluir el campo perceptivo de otros seres vivos e incluso objetos no-bióticos como las piedras, como expresión de un conocimiento que viene ampliando la comprensión de la vida y del lugar señero del hombre en el horizonte del cosmos y de los sentidos que humanos y no-humanos le damos o descubrimos de los ambientes perceptivos en los que cada ser, sujeto u objeto le otorga o descubre en sus relaciones con el espacio y el tiempo.
El breve argumento precedente, me sirve de pretexto para lanzar la siguiente pregunta, y que de manera sencilla evidenciará mis propios puntos ciegos:
¿Cuáles son los puntos ciegos de la universidad contemporánea?
Es decir, ¿qué imágenes no estamos captando y cuáles son las estructuras institucionales u organizacionales que nos impiden dejarnos atrapar por determinadas imágenes y, por lo tanto, desencadenar formas de vida nuevas?
Tenemos muchas pistas para tratar de identificar esos puntos ciegos en el ámbito institucional universitario. Carlo Ginzburg (Clues, myth and the historial method, 1992, p. 124) afirmaba lo siguiente:
La orientación cuantitativa y antropocéntrica de las ciencias naturales desde Galileo forzó un dilema desagradable en las ciencias humanas: o asumir un sistema científico laxo para lograr resultados notables, o asumir uno meticuloso y científico para lograr resultados de escasa importancia.
Las pistas para definir los puntos ciegos de la universidad contemporánea nos conducen por los caminos del estudio crítico del historicismo, positivismo y del psicologismo conductista, cuyos lentes condicionan la perspectiva con la cual las prácticas discursivas dominantes en la vida universitaria impiden captar en toda su riqueza la realidad o nuestra propia capacidad reflexiva sobre los significados que le otorgamos o descubrimos en la realidad. En consonancia con lo anterior afirmaba Nietzsche: “…Lo que hay de peligroso, lo que corroe y envenena la vida en nuestra manera de hacer ciencia” (Ecce Homo). De ahí que, hemos optado por modelos científicos laxos, pero muy rentables a los esquemas productivos de los sistemas universitarios corporativistas…
La metáfora visual sobre los puntos ciegos a nivel óptico tiene relación con la vida universitaria, si comprendemos que estas organizaciones tienen que proyectar sentidos educativos e investigación en todos los campos del saber. Ahora, ya en un terreno antropológico, los puntos ciegos de la universidad contemporánea refieren un problema de sentido en el campo de la imagen del hombre, cuyo referente simbólico es necesariamente de orden interpretativo, ya que el hombre, como diría Peirce piensa en signos, y nosotros agregamos, además de esa lógica peirceana, piensa en símbolos y descubre símbolos arquetípicos (Jung) que son pre-existentes a la experiencia personal y humana (Eliade, Gibson).
Téngase en cuenta que el tema no es nada sencillo, basta recordar brevemente que para Jacob von Uexküll en: Los campos perceptivos de los animales, texto clásico para la biosemiótica y la antropología ambiental. (Von J. Uexküll. 1957. «A stroll through the worlds of animals and men: a picture book of invisible worlds>>, es el organismo el que le otorga significados al ambiente. Sin embargo, otra perspectiva, la de James Gibson, fundador de la psicología ecológica, parece argumentar justo lo contrario, que los significados están ya presentes en el ambiente para cualquier criatura que es capaz de descubrirlos. Tim Ingold en referencia a Gibson dice lo siguiente: <<Tomemos nuevamente el ejemplo de una piedra en el suelo. Podría ser un misil, podría ser un refugio, podría ser un yunque. Pero esos significados ya están ahí; pertenecen a la piedra como piedra, y para el insecto es tan solo acercarse y descubrir el sentido de la piedra como un escondrijo, o al pájaro descubrir el significado de la piedra como yunque, o al ser humano descubrir el significado de la piedra como misil>>. Tenemos entonces dos aproximaciones, la de Uexküll y de Gibson, que sugieren que los animales por fuera de los humanos, habitan mundos con sentido, pero mientras que von Uexküll la fuente del significado descansa en el organismo y es proyectado dentro del ambiente, para Gibson los significados reposan en el ambiente y son descubiertos por el organismo. Gibson les llamó a estos significados «provisiones» [affordances].
Si avanzamos en la discusión, sobre los puntos ciegos de la vida universitaria, y glosando la idea de Nietzsche, lo peligroso de esos puntos ciegos, está en nuestra opinión, en que implican sustituir el sentido del campo perceptivo humano, por la disección hiper-racionalista y conductista, mediante la cual se quiere pasar a vivir una serie de pedagogías experienciales sin experiencia y sujetas hoy a las cadenas de un positivismo exclusivamente disociador y fáustico ( el aula sigue siendo el panóptico), cuyo esquema progresista, hoy sumido en el pobre concepto de las competencias ciudadanas, excluye un diálogo con las gracias santificantes centradas en enfoques noéticos liberadores, cuya potencia está centrada en despliegue espiritual de la persona desde el propio trayecto individual y de los avatares que a cada uno de nosotros nos corresponde vivir.
Otro punto ciego: la persona, su formación y no tanto el adoctrinado del buen ciudadano. Esas gracias personales, vitales y existenciales (logoi y theosis), refieren experiencias de vida que se cosechaban en los huertos del emergente pensamiento universitario, cuya raíz fue la naciente civilización cristiana configurada posterior a la caída del imperio romano; sin olvidar, que la base fundacional fue el movimiento monástico euroasiático y africano de los siglos III y XIII de la era cristiana. Ese pasado se erosionó de nuestra memoria histórica ilustrada y podemos afirmarlo: nuestro campo perceptivo y existencial se empobreció (Otro punto ciego).
Para muchos estamos hablando de un tema banal, que no merece atención para un mundo dominado por el globalismo y el progresismo que hemos heredado desde los tiempos iluministas de la reforma protestante y la contrareforma católica. Por banal que sea el tema para la mente de los burócratas universitarios que dominan los campos perceptivos de las competencias universitarias, no sobra recordar que existe una pléyade de autores, por ejemplo, los profundos trabajos de Leroi-Gourchan (La geste et la parole) y Jean Servier (L´Homme et l´invisible) que ponen en evidencia que nociones como progreso, historicismo y evolución son mitos producidos por el hombre, llenos de puntos ciegos.
En concreto, el historicismo, el positivismo como el evolucionismo, han sido seriamente cuestionados como expresión de una diacronía que piensa erróneamente que el progreso humano es una constante evolutiva unilineal, haciéndonos creer que tenemos en nuestras manos el control absoluto de la gestión organizacional o de la creencia de que podemos organizar y gestionar el mundo ecosistémico desde paradigmas como el del desarrollo sostenible o el de la gestión ambiental. Un mundo de innovaciones de todo orden que no tiene espacio para la improvisación educativa ni los saberes vitales de la philosophia perennis del hombre (Ese es uno de los puntos ciegos más relevantes). Ese punto ciego: la ausencia en la vida universitaria, institución fundamentalmente occidental, de un espacio para la philosophia perennis, en el fondo lo que implica es la ausencia de constantes sincrónicas y atemporales para que la <<figura simbólica>> del <<hombre hecho a imagen y semejanza de Dios>>, el símbolo político, más que religioso, determinante en el ethos de las civilizaciones semitas y euroasiáticas, tenga un espacio serio en la institución universitaria, que como es reconocida por muchos especialistas, está viviendo un proceso de desmantelamiento acelerado.
En este orden de ideas, se podría argumentar y discutir que el cacareado progreso de occidente, en lo más profundo de su punto ciego, lo que ha implicado es una absoluta <<desfiguración>> de la persona. En el fondo, muchos de nuestros supuestos trayectos antropológicos, no son otra cosa que una adoración de toda suerte de ídolos que cumplen plenamente su función aculturadora y adulteradora en el marco de una civilización que se ha creído que el hombre es puramente biológico (leer al profeta Jeremias), de tal manera que por muchos esfuerzos de la antropología (Ingold; Durand), sigamos disociando la relación entre cultura y naturaleza, y la fuerza de la disección siga reinando cuantitativamente la episteme ciega que marca nuestra lógica universitaria.
Dentro de esta banalidad discursiva propuesta, vale la pena pensar que la conciencia occidental universitaria está en deuda con una verdadera noción de salvación (otro punto ciego) y que probablemente no la vamos a encontrar en los maestros iracundos y medicados (obsesionados por publicar en revistas Q1), sin experiencia, sin sabiduría, y herederos en muchos casos del más burdo de los academicismos, incapaces de construir historias regionales dado el contagio vergonzoso de los inglesismos en la cultura iberoamericana.
Somos herederos y estamos en deuda con una filosofía oficial que establece la ortodoxia del culto y de la veneración de los ídolos que en los últimos siglos le hemos otorgado a los hechos, la historia y a la supremacía idílica de los dioses fáusticos que descansan en los grandes proyectos totalitarios de las religiones políticas de occidente: el colectivismo por un lado, como el propio protestantismo, por otro lado, y cuyos reformismos eclesiales han demostrado claramente su insuficiencia para restaurar el sentido terapéutico que la universidad y su profesorado debe reencontrar y re-conquistar en sus relaciones pedagógicas e investigativas con sus aprendices en diálogos socráticos, tertulias y conversas inspiradas en las sabidurías populares de nuestros pueblos, en sus odas, cantos de alabanza y hasta cantos fúnebres.
Y es que cuando educamos y dialogamos con personas estamos hablando con almas, no simplemente con pulsiones, agentes, objetos, ciudadanos o sujetos. La crisis de la universidad contemporánea, implica que miremos y observemos la historia cultural de occidente, prestándole mucha atención al marco de nuestras propias creencias e ideologías; especialmente debemos estar atentos a las nociones de verdad con la cuales queremos controlar a los otros, su educación y sus propias creencias.
Siempre habrá puntos ciegos, tornándose fundamental una pedagogía de lo invisible y que tenga espacios en los claustros universitarios. En fin, auténtica y sana pluralidad; multiplicidad y ampliación del campo visual, reconocimiento de dimensiones, objetos, saberes, planos de realidad constitutivos de la historia humana y natural; ver y comprender los ángulos visuales que no tienen cabida en la universidad de hoy. Y en ultimas, superación de los reduccionismos disciplinares y especializados, incapaces de captar las sutilezas del mundo interior y exterior, e incapaces de dejarnos atrapar por las imágenes de lo cotidiano, fundamentales para una ciencia relevante, contextualizada, tanto practica como especulativa y orientada a la generación de formas de vida.
Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana