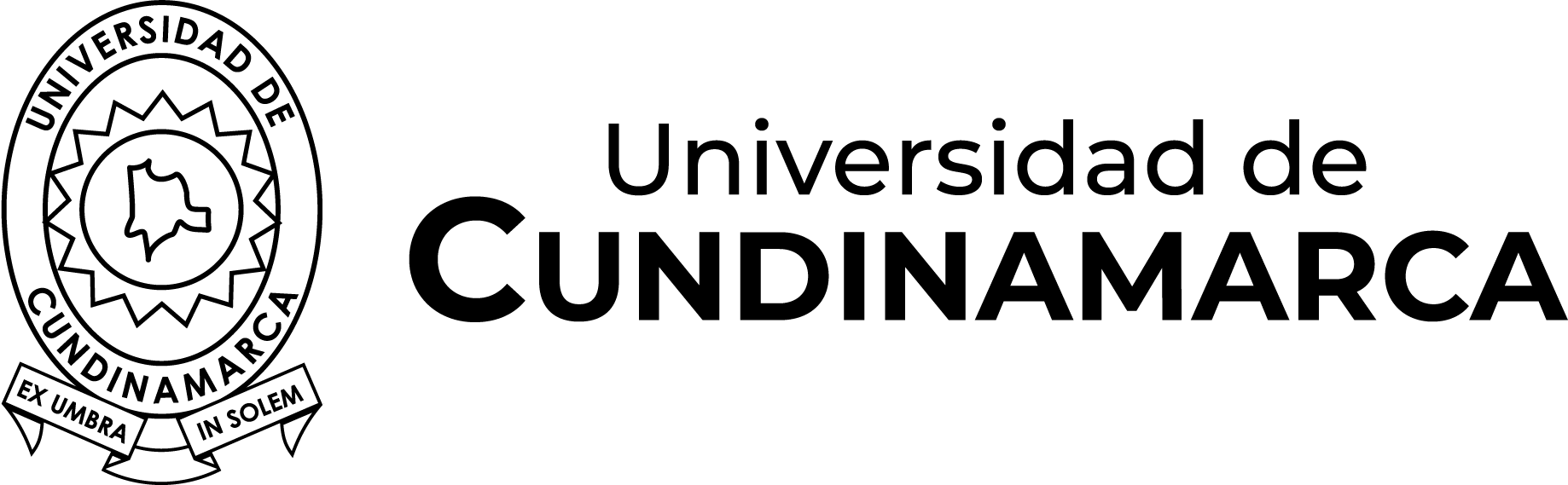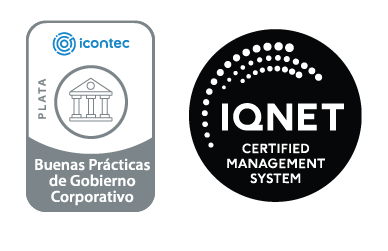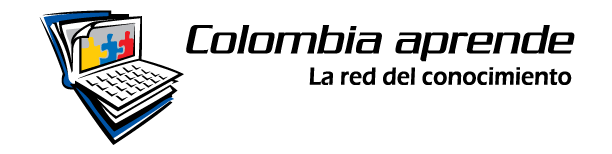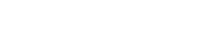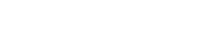UCundinamarca Radio
Investigación sobre parásito y su impacto en la salud
EL Cryptosporidium parvum EN EL RECURSO AGUA: MÉTODOS DE DETECCIÓN, TRATAMIENTOS Y SU IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA – REVISIÓN
Por: Leidy Paola Díaz Caicedo
Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniera Ambiental
Al observar nuestra presente realidad donde nuestra vida está amenazada por un enemigo que a simple vista no podemos observar, crece la necesidad de realizar investigaciones acerca de la existencia de virus, bacterias y parásitos que pueden conducirnos directamente a una pandemia afectando a las poblaciones y a su economía. Es allí, donde radica la importancia del estudio de organismos parasíticos como el caso del Cryptosporidium spp protista apicomplejo que, aunque no ha generado una forma de infección que atraviese las fronteras del mundo, en países como Estados Unidos y el Reino Unido se han presentado grandes brotes de este (Karanis et al., 2007).
Su descubrimiento fue en 1907 por el médico patólogo y parasitólogo Ernest Edward Tyzzer, el cual según sus observaciones iniciales descubrió que las glándulas gástricas de una variedad de ratones con frecuencia contenía un parásito distinto que él llamó Cryptosporidium Muris (Tyzzer, 1907), así mismo, en 1912 identificó una nueva especie aislada de los intestinos de los ratones la cual nombró como Cryptosporidium parvum (Tyzzer, 1912), por otro lado, en los años 80 se evidenció este último en pacientes con el sistema inmune comprometido y se definió su infección como enfermedad (Tzipori & Widmer, 2008); la presencia de este parásito se ha registrado en más de 50 países y en más de 170 especies animales (Sánchez et al., 2017) siendo más frecuente en lugares con problemas de infraestructura para el tratamiento de agua potable, en aguas de uso recreacional como ríos, lagos o piscinas o al existir un estrecho contacto con animales, así mismo, es causante de la infección criptosporidiosis, la cual se transmite por contacto directo con las heces contaminadas con este parásito (Neira, 2005). A lo largo del tiempo, la medicina es el área con mayor número de estudios realizados sobre el tema, probablemente relacionado con el interés de la búsqueda de un tratamiento médico. La infección por criptosporidiosis es cosmopolita y puede darse en países tanto industrializados como en países en vías de desarrollo, en zonas urbanas y rurales. Es por ello, que la presente revisión tuvo como objetivo principal; Indicar las afectaciones a la salud humana ocasionadas por el Cryptosporidium parvum, lo cual se logró estudiando los métodos de detección del Cryptosporidium parvum en medio acuoso, identificando los tratamientos existentes para la eliminación del Cryptosporidium parvum en el tratamiento de agua residual, potable y recreacional y comparando la normatividad vigente en diferentes países, respecto a la concentración del Cryptosporidium parvum en muestras de agua.
De acuerdo con la investigación realizada, se obtuvo que el Cryptosporidium spp. es un endoparásito con 13 especies identificadas entre ellas está C. andersoni (ganado), C. Bailey (pollo y otras aves), C. meleagridis (aves y seres humanos), C. molnari (peces), C. muris (roedores y algunos otros mamíferos), C. parvum (rumiantes y seres humanos), C. saurophilum (lagartos y serpientes), y C. serpentis (serpientes y lagartos) (Xiao et al., 2004). Cabe resaltar que el C. Parvum es la especie más ampliamente difundida, infecta 155 especies de mamíferos siendo el ganado doméstico su principal reservorio (Fayer, 2004) y responsable de zoonosis en humanos. En el ambiente el Cryptosporidium spp. se encuentra de forma inactiva como ooquiste (especie de cascarón que le sirve como barrera protectora), su reproducción se da en el interior del tracto digestivo del infectado, allí se libera del ooquiste y da origen a nuevos organismos, parte de ellos abandonan el antiguo huésped en busca de uno nuevo y otros se quedan siendo responsables de la autoinfección (Chacín, 2007). Generalmente, la diarrea acuosa es un síntoma característico de la infección causada por ingerir el parásito, es autolimitada en personas inmunocompetentes pero que puede cronificarse y ser mortal en enfermos inmunocomprometidos (Fontán, 2011).
En Colombia, la presencia del parásito se ha encontrado en departamentos como Arauca 46.8%, Santander 42% y Cundinamarca 7% (Carreño y col., 2005; de Arango y col., 2006; Bayona y col., 2011, citado por Avendaño, 2018). Sin embargo, también podría estar presente en zonas vulnerables por su extrema pobreza como el Pacífico, La Guajira y La Amazonía, en los cuales históricamente la inversión en infraestructura para el tratamiento del agua ha sido muy baja. Sin ir más lejos, en la cuenca alta del río Bogotá se han encontrado concentraciones con valores entre 0 – 100 ooquistes/L, la cual se atribuye la procedencia del parásito a: basuras, excretas de origen humano y de animales que se crían en la zona y desechos orgánicos, especialmente, en las zonas rurales de los municipios (Alarcón et al., 2005).
Teniendo en cuenta que el agua es la principal vía de transmisión de la enfermedad, es necesario tomar medidas de prevención de la infección por el parásito, por lo cual, se deben implementar los métodos de detección y tratamientos necesarios. Dentro de los métodos de detección, se cuentan con dos formas de análisis; los microscópicos y los inmunológicos y moleculares; los microscópicos que según la metodología propuesta por US EPA 1623 aplican la técnica de tinción Kinyoun, la cual permite colorear el parásito facilitando su observación mediante el uso del colorante fucsina básica fenolada, capaz de disolver la gruesa pared quística (Arnedo et al., 2008). Y los inmunológicos y moleculares, los cuales a su vez presentan tres métodos; el primero que según la metodología del Reino Unido ISO 15553 por Inmunofluorescencia, consiste en el uso de un anticuerpo específico para el parásito y se tiñe con un reactivo fluorescente para así poder ser observado por microscopia Ultravioleta (Betancourt & Querales, 2008). El segundo método es PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa), el cual determina la presencia del parásito al ampliar su secuencia de ADN, observando y comparando sus características genéticas (INS, 2019) y por último el método ELISA, el cual detecta el protozoo por medio del modelaje de la reacción que se da entre un antígeno y un anticuerpo, junto con la aplicación de una enzima lo colorea y lo pone en evidencia mediante espectrofotometría (Hernández et al., 2013); Es importante mencionar que previo al proceso de análisis se debe determinar su concentración en medio acuoso, lo cual ocurre por medio de la extracción de los ooquistes usando la técnica de filtración con membrana de celulosa de 0,45 µm de porosidad (Padilla, 2014).
En cuanto a la calidad del agua, la normatividad colombiana permite una concentración de Cryptosporidium spp. de 0 ooquistes/L, sin embargo, este valor solo es exigido para el control en agua potable, sin establecer la frecuencia del muestreo ni recomendar un método de tratamiento para dar cumplimiento con lo establecido en la normatividad. Teniendo en cuenta lo anterior, se analizaron los diferentes tipos de tratamiento usados para la eliminación de este parásito en el agua, a partir de dos criterios, economía y efectividad, el tratamiento más usado es el convencional, en el cual se emplea cloruro férrico como coagulante y posteriormente una desinfección por cloro, con este tratamiento se puede obtener una eficiencia del 54% de remoción, teniendo en cuenta que para el caso del Cryptosporidium, el cloro tiene una baja efectividad debido a la alta resistencia de los ooquistes, por lo que se requeriría como mínimo una concentración mayor a 80 mg/ L de cloro libre para su destrucción, concentración que excede la dosis permitida por la norma (Abramovich et al. 2004; Rojas & Orta 2002;Korich et al. 1990). Por esta razón, dicho tratamiento se recomienda como refuerzo después de un proceso de filtración avanzado como la ultrafiltración (UF) la cual es una tecnología robusta y compacta que logra una reducción del parásito en un 91% (Valero et al. 2018).
Otras opciones de filtrado son la microfiltración (MF) y nanofiltración (NF) eficientes a la hora de remover los ooquistes de Cryptosporidium spp. a causa del pequeño tamaño de los poros, estas alternativas, aunque actualmente son de poco uso tienen un bajo requerimiento de energía y reducción del uso de químicos (Mourato 1998). También, se usan tratamientos más complejos como la desinfección con ozono que, aunque es poco frecuente por sus elevados costos, resulta ser uno de los métodos más efectivos para la eliminación de Cryptosporidium y otros parásitos en el agua. Así mismo, la desinfección por rayos ultravioleta es veloz y muy eficiente ya que al exponer los microorganismos a longitudes de onda UV ocurre una fragmentación del ácido nucleico provocando su inactivación (Deininger et al. 1998; Rojas & Orta 2002). Por otro lado, existe un método sencillo y económico que se puede poner en práctica incluso en casa; como la desinfección solar (Método SODIS) el cual es un método avalado por la OMS para emergencias o países en pobreza extrema, consiste en recolectar el agua en una botella transparente sobre una lámina reflectante puede ser el tejado en zinc y exponerla al sol por mínimo 6 horas. Hay que tener en cuenta que su efectividad no está garantizada, ya que esta depende de factores como el tiempo de exposición y el tipo de fuente de captación del agua (EcoINVENTOS, 2017).
En definitiva, el hecho de que se detecte la presencia de este parásito en las fuentes hídricas de distinto origen supone un riesgo potencial para las comunidades que se abastecen del recurso para su consumo o para efectuar riegos en los cultivos, lo cual generaría una problemática en cuanto a salud pública se refiere. Lo anterior, debido a que la infección por Cryptosporidium puede generar graves efectos en la salud de pacientes inmunocomprometidos y a nivel mundial es la cuarta causa de muerte en niños menores de 5 años, sin contar los posibles daños que esta genera a largo plazo y que aún no existe un tratamiento médico que la trate en su totalidad.
Por consiguiente, es importante contemplarlo como microrganismo patógeno en la normatividad colombiana de regulación del recurso hídrico, que incluya una metodología de detección del parásito, un rango de concentración específico y estricto y un método de tratamiento recomendado. Por otro lado, la inversión en sistemas potabilizadores de agua, y tratamientos para las aguas residuales a lo largo del territorio se debe considerar esencial, debido a que influye en la salud, en el bienestar de la población y en la preservación del medio ambiente. Igualmente, se debe realizar control y vigilancia al agua de uso recreativo y promover en la comunidad el cuidado de la higiene personal para de esta manera evitar que estructuras como piscinas se conviertan en un foco de infección. Finalmente, en estos tiempos de pandemia se puede reflexionar sobre lo fundamental que es la inversión en la investigación científica, la adquisición de equipos de detección de este tipo de microorganismos patógenos emergentes y la capacitación al personal académico y estudiantil para su uso, además, del apoyo en la innovación de nuevas tecnologías que puedan surgir de las alma mater en especial de la Universidad de Cundinamarca, desde sus programas de ingeniería ambiental, que sirvan como medio de prevención de situaciones de contagio masivas y de no saturación de la capacidad hospitalaria del país con el afán de mitigar el impacto.
Neira O, P. (2005). Acerca de Cryptosporidium spp en Chile. Revista Médica de Chile, 133(7), 847–849. https://doi.org/10.4067/s0034-98872005000700014
Chacín B., L. (1995). Criptosporidiosis en humanos. Revisión. Investigación Clínica, January 1995, 36(4): 207-250.
García, S., E., Valladares, C., B., Talavera, R., M., & Velázquez, O., V. (2014). Cryptosporidiosis. Importancia en salud pública. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria.
Avendaño, C. E. (2018). Contribución al conocimiento de la criptosporidiosis en diferentes regiones de Colombia a partir de aislados procedentes de humanos y diversas especies animales. Universidad de Zaragoza. 303. http://zaguan.unizar.es
Xiao, L., Fayer, R., Ryan, U., & Upton, S. J. (2004). Cryptosporidium Taxonomía : Avances recientes e implicaciones. 17(1), 72–97.
Fayer, R. (2004). Cryptosporidium: A water-borne zoonotic parasite. Veterinary Parasitology, 126(1-2 SPEC.ISS.), 37–56. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2004.09.004
Chacín B., L. (2007). Cryptosporidium : Filogenia y taxonomía. Investigación Clínica, 48(1): 1-4
Fontán S., M. (2011). Cryptosporidium en la Desinfección Solar del Agua de Bebida. Universidad Santiago de Compostela, España, 202.
Padilla Tapía, H. M. (2014). Giardia y Cryptosporidium en aguas superficiales de los canales San Romualdo y Las Mercedes utilizados para la potabilización en Lambayeque y Chiclayo. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú.
Arnedo, I., Bracho, M., Díaz-Suárez, O., & Botero, L. (2008). Técnicas para la detección de cryptosporidium sp. en sistemas de tratamiento de agua residual. Kasmera, 36(2), 120–128.
Betancourt, W. Q., & Querales, L. J. (2008). Parásitos Protozoarios Entéricos en Ambientes Acuáticos: Métodos de Concentración y Detección. Interciencia.
Instituto Nacional de Salud (INS). (2019). Boletín epidemiológico de la semana 20 del 12 al 18 de mayo de 2019. Morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda. https://www.ins.gov.co/buscador-
Hernández, H. F., Peña, Y. P., Chiroles, R., S., Rodríguez B., A. M., Gallardo D., J., & Milián S., Y. (2013). Métodos inmunológicos utilizados en la identificación rápida de bacterias y protozoarios en aguas. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 51(1), 84–96.
Abramovich, B., Lura, M. C., Carrera, E., Gilli, M. I., Haye, M. A., & Vaira, S. (2004). Acción de distintos coagulantes para la eliminación de Cryptosporidium spp. en el proceso de potabilización del agua. Revista Argentina de Microbiología, 36(2), 92–96.
Korich D. G., Mead J. R., Madore M. S., Sinclair N. A. y Sterling C. R. (1990). Effects of ozone, chlorine dioxide, chlorine, and monochloramine on Cryptosporidium viability. Appl. Environ. Microbiol; pp. 56, 1423-1428.
Valero, F., Emiliano, P., Garrote, R., Rodríguez, M. Á., Neculau, M., Vartolomei, F., & Rodríguez, J. J. (2018). La Ultrafiltración como etapa de mejora en una ETAP convencional. 1, 23–25.
Mourato, D. (1998). Microfiltración y Nanofiltración en el área de agua potable. ZENON Environmental Inc. Burlington, Ontario, Canadá.
Deininger, R. A., Skadsen, J., Stanford, L., & Myers, A. G. (1998). Desinfección del agua con ozono. Trabajo presentado en el Simposio OPS: Calidad de Agua, Desinfección Efectiva. Universidad de Michigan, EEUU.
Rojas V., N., & Orta De Velásquez, T. (2002). Avances en la desinfección de aguas residuales para eliminar huevos de helmintos y otros microorganismos. En Ingeniería Sanitaria Ambiental (Issue Enero-Febrero N°60, p. 8).
EcoInventos. (30 de septiembre, 2017). El método más barato y eficaz para desinfectar el agua. España. Ecoinventos. http://ecoinventos.com/desinfeccion-solar/
Alarcón, M. A., Beltrán, M., Cárdenas, M. L., & Campos, M. C. (2005). Recuento y determinación de viabilidad de giardia spp. y Cryptosporidium spp. en aguas potables y residuales en la cuenca alta del río Bogotá. Biomédica, 25(3), 353. https://doi.org/10.7705/biomedica.v25i3.1360