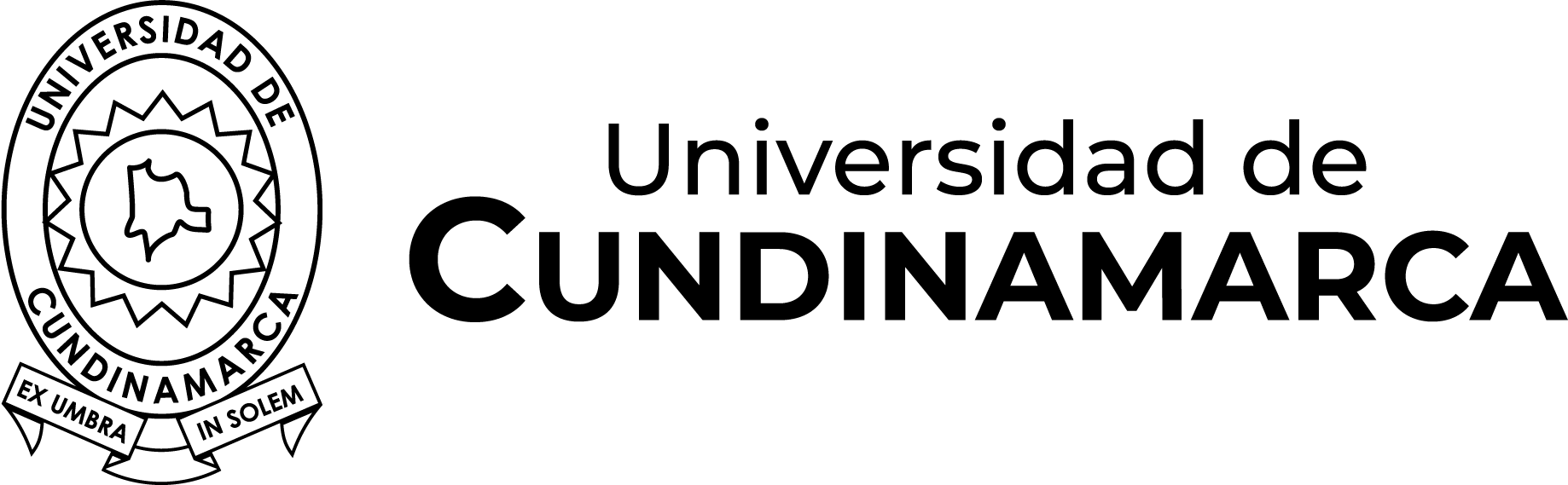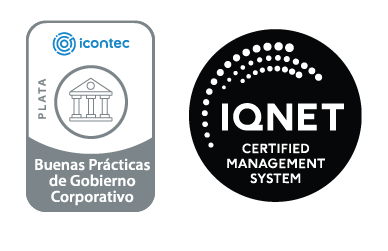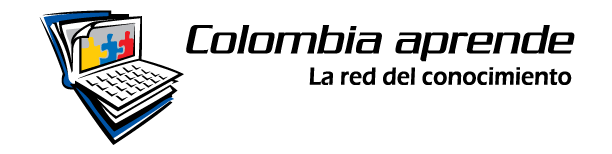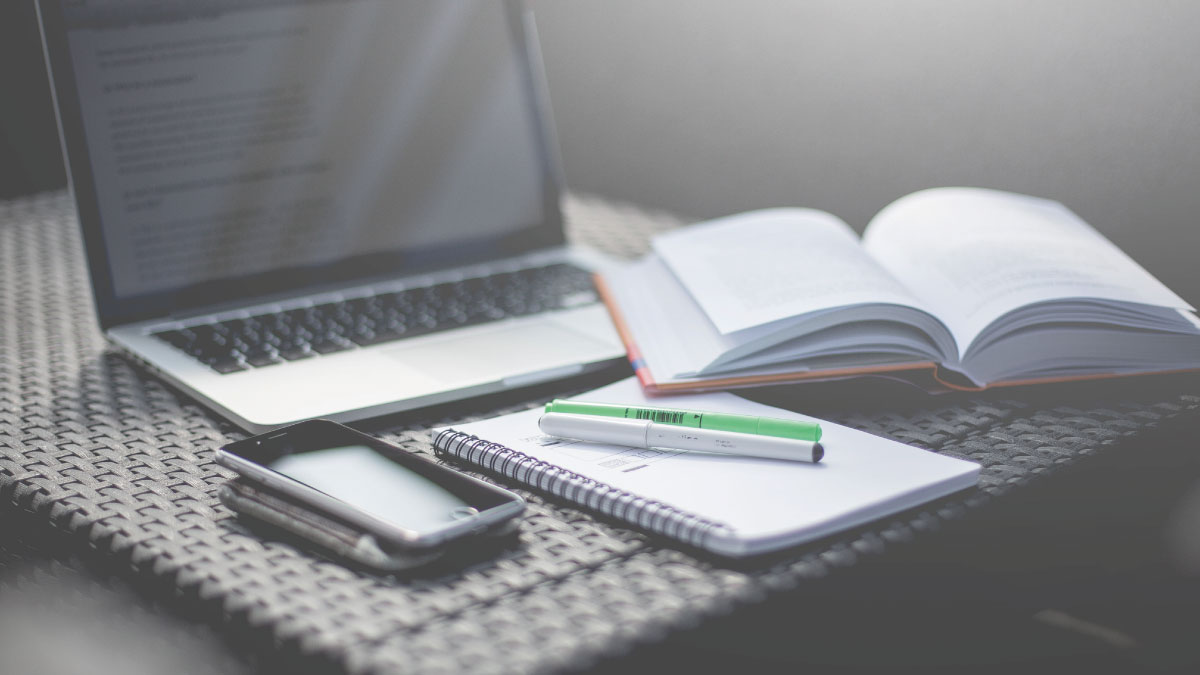
Diagnóstico de la virtualidad para enfrentar la pandemia
“La educación como bien público está limitada en su enfoque presencial por ser una oferta que se da en determinados lugares y tiempos. La única educación que realmente se constituye en un servicio o bien público es la educación virtual, ya que el consumo de una persona no excluye el consumo de otro por ser un servicio en red y son bienes ‘no rivales’ ”.
En la cátedra universitaria José Félix Patiño, realizada en la Unal con expertos en educación en abril de 2019, el profesor Rama Vitale expuso que la primera generación de los derechos humanos propuso la educación como derecho fundamental; luego, que el Estado promoviera un acceso universal; además, el fomento de una educación internacional.
Hoy irrumpe una nueva generación de derechos que plantea el paso universal a la sociedad digital, lo cual supone acceso a internet y a plataformas digitales en condiciones de igualdad con un mínimo de conectividad y de banda ancha pública.
La globalización también introdujo las tecnologías de la informática y la comunicación (TIC), obligando a las Instituciones de Educación Superior (IES) a romper sus fronteras nacionales como sucedió con el comercio, el capital y los bienes y servicios.
Así surgen las ‘globuniversidades’ como sistema que ensambla ofertas de cursos masivos, abiertos y en línea (MOOC, Masive Open On Line Course): las ‘megauniversidades’ basadas en educación a distancia con oferta virtual y global y las llamadas de ‘clase mundial’ que utilizan los rankings para competir por excelencia y mercadeo. Ya no se trata de ‘la universidad’, sino de un sistema de universidades con suma y compleja diferenciación institucional.
También se precisa que el docente sea ahora un profesional actualizado y con habilidades que contribuya a que el estudiante, como agente de conocimiento, busque y obtenga información pertinente y relevante, procese los diversos saberes, investigue las realidades y acumule aprendizajes.
Se supera así un pasado donde se suponía que el profesor todo lo sabía y la educación era temática y memorística, por un nuevo docente que aprende con el estudiante a generar nuevo conocimiento basado en proyectos, fortalecer habilidades socioemocionales, pensamiento crítico y empoderarlo para que razone y defienda sus derechos.
El docente en la era virtual compite a nivel global y “una vez que termine la crisis, aunque muchos cursos vuelvan a la normalidad, otros se seguirán impartiendo online, lo que significa que pueden contratar personas en otros países para dar clases, algo que puede cambiar el mercado laboral académico”, sostiene el académico Noah Harari.
Y es que la cuarta revolución científica y tecnológica que trae aparejada la robótica, la inteligencia artificial y el big data, entre otras tecnologías disruptivas, pasa a jugar un papel transcendental con nuevas pedagogías y docentes, con la enorme ventaja de que los eventos ocurren en tiempo real.
“Se trata de un mundo que acrece las posibilidades analógicas, pero que al mismo tiempo será soportado por la revolución digital. Con ello se ha producido una transformación decisiva: la casa se vuelve mundo y el mundo se torna casa. No hay necesidad de moverse de la casa para hallar en ella un mundo. Y aun hoy el asunto es más radical: en cualquier lugar de la ciudad o del campo, un individuo en el camino puede conectarse con el mundo en tiempo real”, agrega Harari.
Ya es forzoso despedirse de la obstinación generalizada de la educación que obligaba a memorizar una gran cantidad de datos.
“En un mundo así, lo último que un profesor necesita dar a sus alumnos es más información. Ya tienen demasiada. En cambio, las personas necesitan la capacidad de dar sentido a esa información, distinguir entre lo que es relevante y lo que no y, sobre todo, relacionarlas para conseguir una amplia imagen del mundo”, señala también Harari, quien destaca que ahora se propone un método educativo llamado ‘las cuatro C’: Pensamiento Crítico, Comunicación, Colaboración y Creatividad.
Lo más importante, según ellos, será “lidiar con el cambio, aprender cosas nuevas y preservar el equilibrio mental en situaciones desconocidas”. Sobre todo “reinventarse una y otra vez”.
En este escenario nos sorprendió la covid-19, que, como se ha reiterado, puso al descubierto las asimetrías entre países desarrollados y países en desarrollo, donde además la salud, mercados del trabajo y educación revelan diferencias abismales.
Las mejores universidades del mundo, con músculo financiero, tenían plataformas virtuales idóneas para expandir la oferta académica combinando modalidades semipresenciales, virtuales y en algunos casos presenciales.
El precio, una frontera
Según el QS. World University Rankings (2020), entre las 10 mejores universidades del mundo, cinco son de Estados Unidos; cuatro, británicas, y una, Suiza; todas las cuales tienen programas virtuales con oferta internacional y costos más bajos respecto de la modalidad presencial que oscilan entre un 20 por ciento y 30 por ciento.
Es el caso de MIT, Harvard, Cambridge, Oxford, entre otras, cuya matrícula anual promedio está entre 60.000 y 80.000 dólares, inalcanzables para estratos medios y bajos.
En este escalafón, las 10 primeras universidades latinoamericanas son: Universidad de Buenos Aires (puesto 66), Unam-México (puesto 100), Universidad de São Paulo (puesto 115), Universidad Católica de Chile (puesto 121), Tecnológico de Monterrey (puesto 155), Universidad de Chile (puesto 180), Universidad de los Andes (puesto 227), Universidad Estadual de Campiñas (puesto 233), Unal de Colombia (puesto 259) y Universidad Católica de Argentina (puesto 326).
En Colombia hay diferencias sensibles en el valor de la matrícula universitaria: en los Andes, el costo promedio semestral es de 20 millones de pesos; en la U. Javeriana, de 15 millones de pesos; en la Universidad del Rosario, de 12 millones de pesos; en la Universidad del Norte, de 10 millones de pesos; en tanto que en universidades públicas como la Nacional, el valor es muy inferior pues el costo depende de los ingresos de la familia del estudiante.
El número total de estudiante matriculados en 2018 fue de 2’336.000, de los cuales 51 por ciento corresponden a la IES privadas y 49 por ciento, a las IES públicas.
En cuanto a las modalidades de educación de las IES en el país, podemos observar que la presencial supera tanto en oficiales como privadas en 80 por ciento de los programas.
La modalidad Distancia (tradicional) está entre el 11 y el 12 por ciento y la modalidad virtual es del 7 al 9 por ciento. Esta distribución indica que nuestro modelo educativo nunca estuvo preparado para la modalidad virtual (ver gráfico).
La participación de cada modalidad por IES señala que la modalidad de distancia virtual es mayor en 10 por ciento en las IES privadas respecto de las oficiales; es decir, que las instituciones privadas ofrecen mayores programas virtuales. Como se observa en el gráfico.
El Sena ofrece el 68 por ciento de la matrícula virtual, mientras en el sector privado el Politécnico Grancolombiano registra un 38 por ciento de dicha matrícula.
Con el cierre de escuelas, colegios y universidades, agravado por miedos e incertidumbres, una de las grandes preocupaciones es la desigualad para el acceso a la tecnología en Colombia.
En efecto, según el Dane, en la encuesta de calidad de vida (2018), solo el 41,60 por ciento de las familias colombianas tenían computador de escritorio, portátil o tableta, y en cabeceras municipales es entre 50 y el 80 por ciento, es decir, las áreas rurales están desconectadas.
El acceso al computador portátil era del 28,8 por ciento del total nacional y en cabeceras municipales, del 35,40 por ciento.
El uso de la tableta es de un escaso 10,9 por ciento del total nacional y un 13,40 por ciento en cabeceras municipales. La razón principal de por qué no se accede al internet es atribuida a los costos en un 50,7 por ciento de los hogares, seguido del 27,6 por ciento que no lo considera necesario y un 7,7 por ciento porque no hay cobertura en la zona.
Panorama universitario
Como lo alertó la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), la deserción universitaria para el segundo semestre del presente año podría estar entre un 23 por ciento y el 25 por ciento, con el agravante que se repetiría en el 2021.
Solo las universidades con solidez financiera podrían mantenerse si flexibilizan sus programas, disminuyen el precio de la matrícula, crean facilidades de crédito e innovan para hacer atractivo el método virtual que quiebre el cansancio y la fatiga y compense la intercomunicación entre estudiantes y profesores.
Las universidades pequeñas y medianas que dependen de la matrícula, la “inmensa mayoría”, son vulnerables, como lo señaló la rectora de la EAN, Brigitte Baptiste: “Especialmente las más pequeñas que no logran constituir un fondo de respaldo para estabilizar ingresos; un poco como los pequeños productores agropecuarios o las pymes”.
Es momento de abrir el debate sobre la pertinencia de la educación virtual como alternativa de alta calidad que permite ampliar la cobertura al sector rural y a las capas medias y bajas, las cuales han perdido sus empleos y difícilmente podrán retornar a sus estudios.
Es allí donde la universidad pública recobra protagonismo ampliando cobertura, retomando en serio la educación virtual, estableciendo plataformas con docentes actualizados en el manejo de estas nuevas tecnologías respecto del software, compartiendo experiencias y aprendizajes de docentes y estudiantes familiarizados con la era digital, superando protagonismos estériles.
El Sistema de Universidades Estatales debería permitir racionalizar y optimizar los recursos en infraestructura y docentes, superando las rivalidades entre instituciones que se disputan los mismos recursos del Estado.
En esta perspectiva conviene volver a una de las recomendaciones de la Misión de Sabios 2019, cuando propuso crear el Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros, así como producir investigación en temas de biodiversidad, sostenibilidad y equidad, e invertir el 1,2 por ciento del PIB en C&T e innovación hacia el 2028.
Una experiencia valiosa en tiempos de pandemia, reconocida por la Ocde, es el caso de China, cuyo Ministerio de Industria y Tecnología pidió a las empresas de telecomunicaciones y a los proveedores de internet que apoyaran la educación virtual.
Al respecto, la académica Andrea Schneider apunta: “El futuro de nuestros países depende de la educación. Las escuelas de hoy serán la economía de mañana. Desde que empezó la pandemia, el caso de China me ha impresionado. Una de sus prioridades fue la educación.
El Gobierno lanzó una plataforma gratuita de aprendizaje en la nube con 7.000 servidores y 90 terabytes de banda ancha que permite que 50 millones de estudiantes se conecten simultáneamente”.
Hoy cobra mayor validez la consigna coreada por maestros y estudiantes en las jornadas de finales del 2019 y comienzos del 2020 pidiendo mayores presupuestos para la educación pública, pues se trata no de un gasto, sino de una inversión con rentabilidad a largo plazo para hacer sostenible una nación: “El pueblo exige y tiene la razón, primero lo primero, salud y educación”.